En el contexto de una ciudad en ebullición artística constante, como es Granada, un encuentro de Músicas Populares Contemporáneas se hacía más que necesario en un ciclo que puede ser el germen para transformar la ciudad en un escaparate de las nuevas tendencias en músicas populares y tradicionales. Con la realización de cuatro conciertos, que han reunido cinco proyectos sobre el escenario, un taller de percusión tradicional, impartido por Iván Mellén (Fínfano) y una conferencia ilustrada bajo el título: “La mujer en el folckore y su importancia como percusionista”, impartida también por Iván Mellén, el ciclo ha tocado palos, tendencias y mezclas procedentes de distintos puntos de nuestra geografía en un alarde de variedad formal y musical que ha propiciado el éxito de este ciclo organizado por la Fundación Federico García Lorca, el Centro García Lorca, con el apoyo de varias entidades pública y privadas que han hecho posible su desarrollo.
El 8 de octubre, el Centro García Lorca abrió sus puertas al Primer Encuentro de Músicas Populares Contemporáneas con una pieza de danza contemporánea que dejó una huella imborrable: Mucha Muchacha. Este colectivo, que nació en 2016 con la intención de investigar y dar visibilidad a las mujeres artistas de la Generación del 27, las conocidas como Las Sinsombrero, realizó una puesta en escena audaz y profundamente política. Con la obra, que explora los conceptos de empoderamiento, libertad y cooperación, Mucha Muchacha no solo rinde homenaje a figuras como Maruja Mallo, Marga Gil, María Teresa León y Concha Méndez, sino que también cuestiona el olvido al que fueron sometidas por el franquismo. En este sentido, la pieza no solo aborda el pasado, sino que también se presenta como un manifiesto sobre el presente, en el que el poder personal y colectivo se expresa de manera visceral a través de la danza. Lo más impactante de la función fue su comienzo demoledor, en el que las bailarinas ejecutaron una Haka, danza ceremonial maorí de Nueva Zelanda, que simbolizó el desafío, el respeto y la comunidad, marcando el tono de la pieza con una potencia emocional inquebrantable.
La coreografía, que se nutre de la danza contemporánea y la danza española, busca precisamente poner en crisis estos lenguajes, reconfigurándolos y generando un espacio de diálogo con otras artes. Al fusionar el rito y la feminidad con movimientos explosivos y profundamente significativos, Mucha Muchacha no solo desafía las convenciones del cuerpo femenino en el arte, sino que también abre un espacio de reflexión sobre las tensiones del ahora, la identidad y la pertenencia. Siguiendo las ideas de Rowlands sobre las formas de empoderamiento ("El poder para, el poder con, y el poder desde dentro"), las intérpretes de Mucha Muchacha se convierten en poderosas portavoces de un mensaje claro: la danza es una herramienta de resistencia, una vía de transformación. Así, la obra no solo propone una investigación estética, sino una provocación a la acción, incitando al espectador a cuestionar su lugar en la sociedad contemporánea.
La segunda jornada fue sacudida por la vibrante energía de Electrojota, el espectáculo de El Gato con Jotas, una de las figuras más singulares del llamado neo folklore a nivel nacional. Con un pie en la raíz y otro en el beat, este artista extremeño, reciente ganador del Premio Diálogo de Culturas 2025, otorgado por la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, ofreció una propuesta tan irreverente como profundamente respetuosa con la tradición. Fusionando jotas, seguidillas y cantos populares con electrónica, visuales y una puesta en escena de espíritu travestido y festivo, Electrojota convirtió el escenario en un espacio de celebración de la identidad, el orgullo y la herencia cultural, todo bajo una lente contemporánea e inclusiva.
Lo que sucedió en Granada fue más que un concierto: fue un ritual popular del siglo XXI, donde castañuelas, sintetizadores y estética queer convivieron con naturalidad. El Gato con Jotas no solo remezcla géneros, también códigos sociales, haciendo del folklore algo vivo, provocador y, sobre todo, bailable. Su capacidad para conectar con el público desde lo emocional y lo festivo, sin caer en la caricatura ni en la nostalgia vacía, hizo de esta actuación uno de los momentos más genuinos del ciclo. Con Electrojota, quedó claro que lo tradicional no está reñido con lo vanguardista, y que hay nuevas formas, más libres, más juguetonas, de bailar "lo nuestro" con todo el orgullo del mundo.
La tercera jornada del Primer Encuentro de Músicas Populares Contemporáneas nos ofreció un momento de pausa, recogimiento y asombro con la delicada y profunda intervención de Fínfano, el proyecto creado por el músico e investigador Iván Mellén. Lejos del artificio y el espectáculo fácil, Mellén construyó un espacio sonoro íntimo y ritual que parecía brotar de la misma tierra. Con una sensibilidad extrema, tejió un homenaje a dos figuras esenciales en la conservación de la memoria sonora: quienes, a través de la tradición oral, han mantenido vivas las músicas populares, y quienes, desde el trabajo de campo, las han documentado y salvaguardado del olvido. Lo que emergió no fue solo música, sino una especie de arqueología emocional en la que panderetas, castañuelas, el pandero de Peñaparda, el arrabel, e incluso el canto de los pájaros y el murmullo del viento, se transformaron en vehículos de evocación y reencuentro dentro de una performance donde se rememora hasta el sonido acompañante de la radio en los hogares humildes de antaño.
Fínfano no propone una relectura de la tradición, sino una conversación respetuosa y luminosa con ella. Cada composición fue una cápsula del tiempo en la que lo cotidiano y lo ancestral se fundieron para abrir nuevas formas de sentir y de escuchar. Mellén logra algo poco común: que lo experimental no suene lejano, sino profundamente humano. Su propuesta, sustentada en los pilares del estudio, la divulgación, la formación y la creación, tiene el extraño don de conmover sin palabras, de reconectarnos con la raíz sin necesidad de nostalgia. Fue una actuación que nos hizo cerrar los ojos para ver mejor y, al hacerlo, nos recordó que en los sonidos más simples, una chicharra, una respiración, un eco del campo, se esconde toda la complejidad de una cultura viva.
Tras esa incursión por el campo y los pueblos, Los Hermanos Cubero ofrecieron una actuación que fue, en esencia, una declaración de principios. Lejos de artificios, efectos o florituras técnicas, el dúo alcarreño subió al escenario con su mandolina, su guitarra y una verdad desnuda: la música como forma de estar en el mundo. En tiempos de producciones desbordantes y sonidos calculadamente “perfectos”, su propuesta resulta casi revolucionaria. Cubero bueno, Cubero malo, su más reciente trabajo, fue el hilo conductor de un concierto que celebró la honestidad artística y la emoción sin filtros. En sus canciones no hay poses ni trampas, solo dos voces que se entrelazan como raíces antiguas, cantando desde la experiencia propia, desde la contradicción, el desarraigo, la ternura y la melancolía.
Su música, a medio camino entre la tradición castellana y la música de raíz americana, no busca complacer ni seguir modas, sino comunicar con una claridad que estremece. En ese formato dúo, que aparenta ser limitado, Los Hermanos Cubero encuentran un terreno fértil para explorar todas las posibilidades del matiz, del silencio, de la transparencia. Su presencia en el ciclo fue un recordatorio necesario: que en medio del ruido global y las urgencias digitales, hay espacio para lo pequeño, lo imperfecto, lo humano. Su actuación fue un momento de pausa y belleza sincera, en el que cada nota pareció decirnos que la música no solo se escucha: también se sostiene, se cuida y se defiende, siempre, con ese toque de humor tan característico de los hermanos.
El cuarto y último día de encuentro comenzó por la mañana, en los Talleres del Centro García Lorca, con un TALLER DE PERCUSIÓN TRADICIONAL a cargo de Iván Mellén, quien nos guió (he tenido la suerte de participar en el mismo) en un acercamiento a las percusiones, desde los más sencillos, como cucharas o sartenes, a los más elaborados, como el pandero de Peñaparda o panderos y panderetas de distintas procedencias geográficas y formas de fabricación, saliendo del taller con la inmensa satisfacción de haber sido guiados en una iniciación a un arte ancestral que no debe perderse en toda la vorágine vital de la vida moderna.
La tarde dio comienzo, también en la zona de talleres” con una interesantísima conferencia, también a cargo de Iván Mellén, sobre “La mujer en el folklore y su importancia como percusionista”, en la que no sólo mostró imágenes de mujeres, de distintas zonas de nuestra geografía, sino que conversó, contestó y nos hizo reflexionar sobre lo inabarcable y lo hermoso de la tradición que se ha salvaguardado gracias, en muchas ocasiones, a unas mujeres que han transmitido su saber y la esencia de su cultura musical.
Para concluir la jornada, la clausura del Primer Encuentro de Músicas Populares Contemporáneas no pudo tener un broche más incendiario y visionario que Yeli Yeli, el nuevo proyecto de Álvaro Romero, una de las voces más radicales y transformadoras del flamenco actual. En este espectáculo, Romero, acompañado en directo por el batería Esteban Perles, desplegó un cancionero que parece llegar desde un futuro que aún no ha terminado de escribirse, donde el flamenco más racial y salvaje dialoga sin complejos con las texturas metálicas de la electrónica urbana, el kuduro y los ritmos africanos. En escena, la voz de Romero atraviesa el cuerpo del espectador como un cuchillo caliente, es flamenca, sí, pero también es electrónica, es negra, es queer, es urgente. La intensidad emocional y física de su propuesta convirtió el escenario en un espacio de fricción y mestizaje que desmontó cualquier idea preconcebida del flamenco como algo cerrado o purista.
Nacido de una residencia artística en Lisboa junto al productor luso Pedro Da Linha y formalizado en 2023, Yeli Yeli representa la apertura más extrema y valiente del flamenco a nuevas cartografías sonoras. Tras haber girado por España y Europa, haber publicado su primer álbum en septiembre de 2024 y compartido escenario con artistas como Baiuca, Romero llegó a Granada en plena madurez creativa, ofreciendo un espectáculo que fue tanto un concierto como una experiencia sensorial y política. En tiempos en los que muchos se aferran a las formas, Yeli Yeli apuesta por el fondo: por las tensiones, los cruces, lo híbrido, lo irreverente. Así, el encuentro cerró con una propuesta que no solo rompió moldes, sino que los quemó, dejando claro que la música de raíz no solo sobrevive, sino que muta, late y resiste en mil formas nuevas.

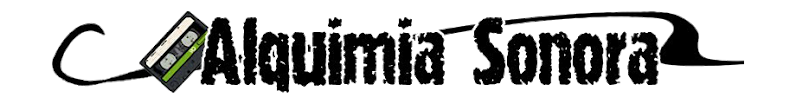















![[Agenda] Primer encuentro “Músicas Populares Contemporáneas” Centro García Lorca (Granada) 8 a 11/10/2025](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsIJdPsuo1RpCdfIkmz0vvVhPVo_K8tMc8CaVhSWyao0CG5NPI_NkML8dfgC6A_PlYHjuDNQK1wwAOWf9s8ICFm1F3MIjwI0pwOv3ZZRzx3jHysS6qhr7i1PE3oSyC6D3oSSoW2_A8I9l5fTUBRzkqLCcZbfxUVPa5VKYnIU_F3zRaC6mDpbD-9DT5Ns-0/w100/555982829_25555533290702443_7574100206798770226_n.jpg)
![[Agenda] Ana Belén clausura la quinta edición de 1001 Músicas-CaixaBank](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinvPtCIWcH3kRp0yFtBCxc2iZHZWKVBupAklst81hy06mM3dRjMzUDaqluEfEy2ypCHO2TSYVV1QslFzIhvVpBA6SefFw5fF5hZa-Qoqnu3q-nzOofeB8ZdCvUa5cTnSPFfNy5VNo3WYgFt0231x0dQM04fpL5jo6jxK7wxLFlYRAEtZKsx6RCRbMf5trY/w100/unnamed.png)
0 Comentarios
¡Comparte tu opinión!
Esperamos tu comentario